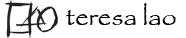POEMAS
“Pronto llegará la nieve, se siente en el aire”
EL DESHIELO
Me he sentado a esperar caer la nieve
en los albores de un cálido otoño.
Se deshielan los glaciares,
tus miradas,
las palabras que suenan falsas.
Se deshiela Groenlandia,
y mis eternas decepciones
al ritmo frenético de un capitalismo voraz.
Se deshielan las dudas,
al ritmo de tu respiración.
El deshielo tocará las fibras sensibles
y las convertirá en agua.
El deshielo dedicará sus esfuerzos
a algo que no seas tú.
Esta noche voy a soñar con la Antártida,
con Laponia,
con algún lugar blanco donde no crezca nada.
Estoy harta del calor sofocante
de tu aliento en mi nuca.
Voy a construir escarcha alrededor de mi corazón.
Quiero que el vaho hiele mis palabras,
andar descalza sobre el hielo abrasador,
congelar los sentimientos,
congelar para siempre las miradas.
Me gustaría no volver a sentir escalofríos,
ni bucear en la nostalgia.
Me gustaría atentar contra el Banco Mundial
y echarle la culpa de todo.
Me gustaría,
por una vez en la vida,
me gustaría
congelar el júbilo,
no volver a amar
y que el hielo de tu mirada me resbalase.
FELICITACIÓN NAVIDAD
Que el amor sea meta y destino,
que se tiendan las manos,
que la primavera siempre llegue,
que el mañana nos espere.
Que te atrevas,
que llegues de puntillas,
que te sumerjas en el mar,
que te pierdas en los bosques.
Que renazcas cada día,
que te crezcan alas en la espalda,
que tiembles de emoción,
que viajes con la imaginación.
Que te pierdas,
que te busques,
que te encuentres,
que envidies a los pájaros.
Que seas flexible como el junco
para que no te rompas,
que te lamas las heridas,
que albergues la esperanza.
Que lleves la paz allá donde vayas,
que tu coraza no te aisle,
que aprendas de los sabios,
de los niños y los ancianos.
Que te desprendas de lo inútil,
que alces tu voz por los que no la tienen,
que no se agoten las soluciones,
que el frío despierte tus sentidos.
Que te sientas vivo…
porque este viaje no se repite.
FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO
RELATOS
RELATO GANADOR DEL PRIMER PREMIO EN LA CATEGORÍA PROSA EN CASTELLANO DEL XXIX CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2020 EN MOLLET DEL VALLÉS. CATALUÑA. EL TEMA DEL CONCURSO ERA LA SOLEDAD.
El hombre invierno siempre llega cuando menos te lo esperas. Se calienta con fuego y vive en una cabaña. Al hombre invierno le faltan días en el calendario y se baña desnudo en un río que hay cerca de su cabaña. Incluso en invierno. Incluso cuando nieva. Dice que eso lo mantiene vivo. El hombre invierno nunca olvida su primer amor y recoge leña al amanecer con la única compañía de Ronnye, su fiel pastor alemán. El hombre invierno saborea su soledad los días de lluvia y bebe coñac sobre una mesa de madera construida por él mismo. Es habilidoso con sus manos y con las caricias. Le gusta vivir solo en su cabaña cerca del río.
El hombre invierno sabe quién eres la primera vez que te ve aunque casi nunca recibe visitas. Calza botas, habla poco y, a veces, llora en la fría soledad de su cabaña. Al hombre invierno le gustaría verla desnuda sobre su alfombra pero no se atreve a decirlo. Lo piensa cuando habla con Ella y la mira a los ojos pero no se atrevería a decirlo ni por todo el oro del mundo. Es un hombre reservado. No le gusta hablar de sus sentimientos. Se lo guarda todo dentro y, a veces, le quema como el coñac en la garganta.
Al hombre invierno todo le sabe a derrota pero vuela alto al ponerse el sol. Odia el verano y le gusta que salga vaho de su boca. Los días de tormenta calienta café y se lo toma solo. Sin una pizca de leche. Sin una pizca de azúcar. A veces cree oír un ruido fuera, en la noche cerrada. Ronnye empieza a ladrar. “Buen chico” le susurra. Se acerca a la ventana y frota el vidrio con la manga de su jersey de lana para quitar el vaho y poder ver si son los faros del coche de Ella. Fuera sigue lloviendo. Será un pequeño zorro, piensa para sí. Luego coge un libro de la estantería también fabricada con sus manos, acaricia a Ronnye y se va a otro lugar aunque su cuerpo siga sentado en la silla de madera. Le gustan los libros de aventuras. Al hombre invierno le hubiese gustado viajar pero siempre ha vivido en su pequeña cabaña. Sueña con los fiordos noruegos o los volcanes de Rekiavik.
Cuando está de buen humor canta bajo la ducha algún viejo tema de jazz. Sale del baño con el pelo mojado, se sirve un coñac y se dispone a recortarse la barba. El hombre invierno es presa del insomnio las noches de luna llena. Se levanta a media noche y se sienta a la mesa de madera hecha por él mismo. Ronnye duerme plácidamente. Saca un viejo bloc con gruesas hojas y dibuja lo primero que le viene a la mente. A veces el cuerpo de Ella desnudo sobre la alfombra. A veces un barquito que zozobra en mitad del océano. A veces una pequeña cabaña perdida en un bosque cerca de un río. Guarda el bloc y se va a la cama. “La luna está tan bonita allá en el cielo. Qué noche del demonio”
Cuando el hombre invierno está triste y se siente solo agarra fuerte su guitarra con sus dos robustas manos y toca algún tema de Bob Dylan. Eso le cura un poco las heridas. Rasga las cuerdas con delicadeza y furia a la vez. Ronnye lo escucha con esa plenitud del que sólo tiene ahora. Las notas salen de su cabaña y van a perderse al bosque donde nadie las oye porque no hay nadie a 7 kilómetros a la redonda. Nadie a excepción de los viejos álamos, los vencejos o algún zorro.
Si conocieras al hombre invierno pensarías como yo: que todo le cabe en una pequeña maleta. Que el coñac nunca es suficiente. Que le gustaría verla desnuda. Que nunca tiene frío. Que te conoce de toda la vida aunque nunca te haya visto. Que llega cuando menos te lo esperas.
Si conocieras al hombre invierno estoy segura de que querrías que te invitase a un coñac en su cabaña.
Teresa Lao Martínez
“Las estrellas están ahí,
sólo debes mirarlas…”
Kurt Cobain
Yo conocí al verdadero Kurt Cobain. Vestía chaquetas de lana raídas y camisetas viejas y descoloridas. Tenía los ojos más bonitos que había visto nunca. Azul de las profundidades marinas. En ellos podías bucear y nunca querías salir a la superficie. Dicen que el alma asoma a los ojos o a la mirada. El alma de Kurt Cobain era azul y profunda. Si lo mirabas podías saber lo que le preocupaba. Supongo que tenías que mirar más allá de las diminutas vetas de sus pupilas azul índigo. Aunque también supongo que quizá para verlo mejor tenías tú que cerrar los ojos. Contradictorio, ¿no? Creo que no. Quizá no me explique bien.
La primera vez que vi a Kurt Cobain fue en una foto que le hicieron desprevenido. No estaba mirando a la cámara. En la foto llevaba una vieja chaqueta de lana color beige y a partir de esa imagen nació la estética grunge. Él no pretendía ser un icono de nada pero lo llegó a ser sin proponérselo. Él nunca supo lo guapo que era ni le importaba. Eso lo hacía aún más bello. La segunda foto que vi de Kurt Cobain no quise haberla visto nunca. Se me rasgó el alma en dos. Quise borrarla de mi retina pero ya era demasiado tarde. Se grabó en ella y se quedó en el recuerdo para siempre. Estaba llorando y se tapaba la cara. También estaba desprevenido. Llevaba unas converse y unos vaqueros rotos. Estaba tan triste que no reparó en que lo estaban fotografiando. No le gustaban las cámaras. Si hubiese sabido que le estaban haciendo una foto quizá se hubiese abalanzado contra la cámara y la hubiera destrozado como destrozaba guitarras en sus vídeos musicales. Supongo que la vida le pesaba y la heroína le aligeraba el peso de la vida. Nunca llevó bien la fama. Nunca quiso lo que todo el mundo sueña. Nunca quiso ser en lo que se convirtió y eso lo mató. Le mató no querer lo que era, no saber lo que era, no encontrarse cuando se miraba al espejo.
Kurt Cobain nació en Aberdeen el 20 de Febrero de 1967. El verdadero Kurt Cobain nació el 5 de Abril de 1994, justo cuando Kurt Cobain disparaba en Seatle el rifle que dio directo en su sien. En ese preciso momento y ni antes ni después nacía en Figueras el verdadero Kurt Cobain con unos ojos azules de las profundidades marinas que dejaron boquiabiertos a sus padres y a la matrona que lo trajo al mundo. El mito que inventó y luego despreció el grunge tenía 27 años. Justo la edad que tiene ahora el verdadero Kurt Cobain. Yo conocí al verdadero Kurt Cobain con la edad en la que el de Seatle se quitó la vida. La vida se reinventa. Nada muere. Todo se transforma. Para que naciera el verdadero Kurt Cobain tuvo que morir Kurt Cobain.
El verdadero Kurt Cobain remolonea en la cama por las mañanas antes de levantarse. No suele peinarse su cabello rubio laceo y enmarañado, al igual que su predecesor, y se despierta con un aire soñoliento en la mirada. Lleva una vida mucho más anodina que el vocalista de Nirvana. Le gusta mucho el cine, los kebabs y la coca-cola y siempre desayuna Nesquit. Odia el café. Eso sí. Le gustan las camisetas viejas y descoloridas y la mayoría de las veces se las pone al revés. Lleva en su sangre la rebeldía. En invierno usa jerseys y chaquetas de lana como el del club de los 27. Cuando se mira al espejo le parece ver a alguien que se parece a Kurt Cobain, sobre todo por los ojos, pero puede reconocerse y saber quién es más allá de parecidos razonables. Le hace sombra el de Seatle. La gente lo para por la calle y le dice: - Ey tío, joder, cómo te pareces al cantante de Nirvana. Se quedan atónitos. Él sonríe como sonreía el otro y mira hacia otro lado. Tampoco le molesta tanto la fama como al que murió cuando él venía al mundo. No cayó en la misma trampa. Aprendió la lección. Aprendió a sobrevivir en la adversidad, a alimentarse de fantasía, a amar al que le devuelve el espejo aunque se parezca al que marcó a la generación X. Él no es tanto. No ha hecho tanto pero le ha costado 27 años aprender a mirarse al espejo sin huir de él. Remolonea en la cama cuando le suena el despertador y se conforma con su vaso de Nesquit. Yo creo que Kurt Cobain envidiaría al verdadero Kurt Cobain. Por su forma de mirarse al espejo. Por su manía de apartar la verdura del plato. Por su manera de acariciar.
Hay una pequeña diferencia entre los dos. Kurt Cobain tenía las manos con dedos largos y fibrosos y tenía un don para tocar la guitarra y una voz rasgada de barítono ligero espectacular. El verdadero Kurt Cobain no ha heredado esto. No tiene esa voz privilegiada ni toca la guitarra, pero tiene un don para las caricias. Aunque tampoco lo sabe. Ni sabe que tiene los ojos más bonitos que han nacido sobre la Tierra, al menos desde hace 27 años. A veces alargo mis dedos y toco tímidamente su cabello y el tacto es suave. Acerco mi nariz a un mechón de su pelo y huele a hierba fresca, a fragancia profunda, al mar en toda su rebeldía. Cuando el verdadero Kurt Cobain se recuesta a mi lado y me acaricia el brazo con un solo dedo y me mira con sus espectaculares ojos azul índigo pienso en el otro, en el que se fue antes de tiempo, en porqué se fue, en qué pensaría cuando se miraba al espejo, en porqué nunca miró dentro de sus ojos azul de las profundidades marinas, en si apartaba la verdura del plato y en la casualidad que los unió a los dos.
RELATO PUBLICADO EN LA VOZ DE ALMERÍA EL 8 DE AGOSTO DE 2021
EN EL TOMO HAY OTROS TRES RELATOS MÁS.
“A la memoria de Mercedes García Capel, una mujer de una gran calidad humana, con la que compartí momentos inolvidables y cuya huella es indeleble en mi ser”.
¿Te gusta el café? Lo hago con una cafetera italiana, pero a lo americano, muy aguado. Nunca pongo demasiadas cucharadas de café. Dejo medio lleno el depósito. Si lo pongo muy cargado luego no puedo dormir. De esta manera puedo tomarme un par de tazas y a la noche conciliar el sueño como un bebé. Espero que te guste el azúcar moreno. Del blanco no tengo. Dicen que el azúcar refinada es muy mala. Los tiempos cambian. Cada día salen teorías nuevas acerca de todo. Una está atenta para no quedarse estancada aunque sea una vieja como yo. ¿Por dónde iba? Pierdo el hilo con una facilidad. Ay Dios mío. Yo no sé si es el Alzheimer. Te estaba hablando de Mercedes. Una vez ella y yo nos fuimos de vacaciones. Mercedes podría haber sido mi madre. Peinaba canas y tenía los labios tan finos que parecían una línea en el mar. Se los pintaba rojo pasión. Se pintaba los labios. Yo solo me pintaba los ojos. Supongo que nos complementábamos. No la conocía mucho, pero las dos queríamos viajar y éramos vecinas. Nos cruzábamos en la calle y siempre charlábamos un buen rato de cosas intrascendentes. Ocultaba algo tras sus ojos tristes. Siempre me pareció una mujer interesante. La gente solitaria me lo parece. Así que me decidí a irme de vacaciones con una completa desconocida. Las dos queríamos un lugar con mar y que el sol calentase nuestros huesos y tostase nuestra piel. Queríamos un sitio donde usar gafas de sol para ocultar; yo, mis sempiternas ojeras; ella, sus ojos tristes. Las dos lo intuíamos en la otra, pero no dijimos nada.
Corría el año 1969. Vivíamos en un pueblo de sierra donde siempre hacía frío, hasta en verano y donde solo había montañas, pastores y muchos olivos. Era un entorno rural que ofrecía poco ocio y bastante proclive a la vida sencilla e introvertida. En eso no nos ganaba nadie. Ni a ella ni a mí. Qué quieres que te diga. ¿Vida introvertida? Imagínate. Las dos vivíamos solas y tampoco teníamos muchos amigos. Quizá nos sentíamos bichos raros en el pueblo. Ya sabes tú cómo son los pueblos. Y de montaña. Aislados. En aquellos años. ¿Te lo puedes imaginar? Yo escribía. Ella pintaba. A las dos nos gustaba leer. ¿Quién nos iba a entender? Qué quieres que te diga. Ni las ovejas. A nuestro querido pueblo llegaban pocas noticias de la música que se escuchaba por aquella época o de lo que se cocía por el mundo. Nos costaba conseguir los libros y los discos ni te cuento. Ay, niña, tú no sabes lo que era la censura. El pueblo tenía un cine. Siempre ponían películas de romanos o del oeste. También de Marisol y Joselito. Los pastores, los labradores y los campesinos llevaban a sus novias los domingos al cine. Casi siempre se quedaban dormidos del cansancio, los pobres. Yo, todos los domingos acudía religiosamente a la sala y consumía cualquier película que pusieran con avidez. Pero siempre se oían rumores de películas que nunca llegaban a la sala o las que llegaban eran con cortes en el celuloide. Algunas las he visto en televisión después. Cuanto disfruté del célebre baño de Anita Ekberg en la Fontana di Trevi de la mítica “Dolce Vita”, que tan prohibida estuvo en el Franquismo. Buñuel mismo, otro que tal, tuvo que exiliarse a México. Luego las vi todas y, la verdad, no era para tanto, no había tanto de lo que espantarse. Los artistas tienen que tener libertad para crear. Eran otros tiempos. Si no lo has vivido cuesta imaginárselo. Cuando echaron Cleopatra aluciné. Qué elegancia Elizabeth Taylor. Cada vez que las reponen las vuelvo a ver. Me entra una nostalgia. Me viene el olor del cine a humedad y sudor y el sabor a palo santo y regaliz.
Ni Mercedes ni yo teníamos televisor. Era un lujo que no nos podíamos permitir. Nos gustaba mucho escuchar la radio. Éramos muy tímidas y algo introvertidas. Aunque no nos conociésemos mucho creo que las dos simpatizábamos con la otra, con lo poco que sabíamos de su vida. La sola idea de pasar el sofocante verano en el pueblo nos hacía palidecer. Si es que eso era posible. Teníamos la piel tan blanca y nívea como la leche. Tan fina como el papel de fumar de los cigarrillos que fumaban los campesinos del pueblo. Nos horrorizaba no tener ni unos días de descanso y desconexión lejos de lo de siempre. Así que nos envalentonamos y, casi por casualidad, nuestras ganas se juntaron, nuestros deseos confluyeron como dos ríos que van a parar al mar, literalmente. Ella iba con una docena de huevos en la mano que acababa de comprar en el economato. Yo venía de comprar el periódico. Y allí, frente a la puerta de madera de su casa, en mitad de la cuesta que las dos subíamos todos los días varias veces, vencimos miedos y timideces. Ella mencionó las ganas que tenía de ver el mar. Yo le confesé que me moría por unas vacaciones aunque fuesen cortas. Salir de aquí, declaré. Y entre confidencia y confidencia se fue gestando la idea de “unas vacaciones fuera del pueblo”. Unas verdaderas vacaciones. Algo que nos parecía un auténtico lujo. Y que, realmente lo era, en esos tiempos, en aquel lugar y en aquellas circunstancias. Pero ¡qué leche! Podíamos apretarnos los cinturones y quitarnos de comprar esto o lo otro o comer papas fritas todos los días. Qué están muy ricas. Queríamos alejarnos de cualquier cosa que se pareciera a lo que teníamos delante de nuestras narices cada uno de nuestros solitarios días. Nos decidimos por San José. Estaba muy cerca, pero eso nos daba igual. Tenía mar y con eso bastaba. Las dos andábamos escasas de dinero y nos parecía un sitio idílico. Ella tenía una amiga con un pequeño apartamento en San José, que alquilaba en los meses estivales y nos hizo un buen precio. Ni nos lo pensamos.
Cuando me recogió me dijo: “¿Nos mudamos a las Bahamas? ¿Para qué tanto equipaje?”. Y sonrió. Yo nunca supe llevar un equipaje reducido. Se me daba mal hacer maletas. Todo me parecía importante para nuestra aventura. Ella cargaba una pequeña maleta azul claro y un neceser. Siempre he pensado que las personas que viajan livianas practican el desapego de las cosas materiales. Si todo cuanto necesitas cabe en una pequeña maleta estás cerca de ser un iluminado o una especie de monje budista de esos lugares tan lejanos para nosotras y nuestro pequeño pueblo de sierra. Introdujimos nuestros equipajes en el maletero de su Seat 850 rojo carmesí. Brillaba como el filo de una navaja al sol de aquel espléndido día de agosto. Lo recuerdo muy bien. En aquella época yo no tenía coche y el suyo me parecía fabuloso. Cuando me compré mi primer coche una cosa tenía clara: quería que fuera rojo carmesí como aquel Seat 850. Aún sigue llevándome a todos lados mi viejo Seat Ibiza.
Aquel maravilloso y cálido día de verano, sin una nube en el cielo, ella se sentó al volante y encendió uno de sus cigarrillos negros. Yo tenía 41 años recién cumplidos y ella el 4 de Enero iba a cumplir los 64. La semana pasada fui al cine a ver “Thelma y Louise”. Aún estoy en shock. Te juro que nosotras éramos una copia casi exacta de aquella película. Pude revivir cada momento de aquellas vacaciones que pasamos juntas con la precisión de un bisturí que me hurgara en el pasado. Un par de lágrimas furtivas rodaron por mis mejillas en el cine.
Mercedes llevaba puesto un vestido color frambuesa muy elegante, con el largo por la rodilla. Sin duda tenía el estilo de Jacqueline Kennedy Onassis. Yo había ojeado la revista Lecturas en la peluquería y la había visto con su porte de mujer con clase y dinero. ¿Sabías que fue editora de libros? Una pena lo de su marido. Qué tragedia. Yo, un poco más atrevida, llevaba una minifalda color caqui. Lucíamos nuestras piernas con osadía y creo que las dos sentíamos una tonta sensación de libertad. Durante el viaje paramos a echar gasolina y cuando se montó al coche anunció categóricamente, poniéndose muy seria: “Esto es súper importante”. Sacó de su bolso una barra de labios rojo pasión y se los pintó en el espejo retrovisor. “Nunca se sabe”, aseveró poniendo el motor en marcha. Se le notaba que le gustaba conducir. Adelantamos varios camiones sin titubear. Su coche se deslizaba con suavidad sobre el asfalto y yo me preguntaba de qué pasta estaría hecha una mujer así.
Llegamos bien entrada la tarde y nos fuimos a dar un paseo por la playa sin deshacer el equipaje siquiera. Hacía una temperatura muy agradable y no queríamos perdernos la puesta de sol. Mientras desaparecían tímidamente los últimos rayos, ella me confesó: “Jo. Hacía mucho que necesitaba esto”. Yo asentí y pensé: "Qué sola ha debido sentirse día tras día en esa casa. ¿Por qué no habría descubierto yo antes la mujer que habitaba detrás de esos ojos tristes?”
La primera noche la pasamos bebiendo cerveza y charlando. La dueña del apartamento tenía una buena colección de vinilos y un tocadiscos que se trajo de Alemania con radio incorporada en el lateral y acabado de madera. Estábamos muy emocionadas poniendo un disco tras otro. Los Beatles, los Rolling Stones, Aretha Franklin, Janis Joplin, Los Bravos, Los Brincos, Los Diablos, Marisol. Había un montón y queríamos escucharlos todos, una y otra vez. Al final ella dijo: “Es muy tarde. ¿Qué te parece si mañana comemos en algún sitio frente al mar?” Y nos fuimos a dormir. El apartamento contaba con un solo dormitorio y el sofá del minúsculo saloncito era sofá-cama. Ella se empeñó en dormir en el sofá-cama. Yo no quería, pero era muy testaruda y no pude hacerla cambiar de opinión. Creo que si se hubieran presentado los grises en nuestro apartamento aquella misma noche, tampoco la habrían convencido. Ni el mismísimo Franco en persona la habría persuadido de dejarme a mí el sofá-cama.
Por la mañana desayunamos en la cocina. Daba al sur y siempre entraban los rayos del sol. Quizá por eso era el lugar donde siempre estábamos. Nos encantaba que el sol iluminase nuestras sombrías vidas. Traía la ilusión y la esperanza de un futuro mejor. O eso nos parecía. Hicimos café. Como el que ahora compartimos nosotras. Pero de eso hace más de 22 años. Seguimos tomando café. Hay cosas que no cambian. Ni los seres humanos cambiamos tanto, la verdad. Revivir el pasado es vivir en una especie de nostalgia que hace el presente difuso. Y yo, ahora, estoy aquí contigo y eso debería ser lo más importante. Tú me escuchas. Escuchas a esta vieja hablar de otra época. De un verano que aconteció en el 69 y que pasé con una mujer que me marcó para siempre. Una mujer de las auténticas, de las que, si se cruzan en tu camino, ya nada vuelve a ser como antes. El hombre había llegado a la Luna hacía un mes y aquello fue todo un acontecimiento. Nunca podré olvidar aquel verano del 69. Tengo incrustados en la mente cada detalle, cada color preciso, cada aroma, el aroma a café recién hecho, cada costura de la ropa que llevábamos, cada sentimiento que pude experimentar, cada pensamiento que cruzó mi mente, cada pesadilla y cada sueño, cada pájaro que cruzó el cielo, la atmósfera onírica que lo envolvía todo, los escenarios donde se desarrolló aquel verano. Lo recuerdo todo con una precisión casi asombrosa.
Ella vertió un poco de leche en la taza de café. No le puso azúcar. Le gustaba el café cortado. El sabor amargo del café sin edulcorar. Yo puse dos terrones de azúcar en mi taza de Duralex y una buena cantidad de leche muy caliente y una pizca de café. En eso éramos opuestas. La diversidad hace que el mundo sea más rico. Eso pensaba yo entonces y lo sigo pensando. Las dos éramos creativas. Nos pusimos a hablar de arte y de Literatura delante de nuestras tazas de café mientras los rayos de sol penetraban por la ventana de la cocina. Ella pintaba acuarelas en sus ratos de ocio. Le gustaban las escenas de mar, de campo, bucólicas, de pastores y olivos, de puestas de sol, de callejones escondidos de nuestro pequeño pueblo de sierra, con frondosos geranios y perezosos gatos tumbados dormitando. “Me tienes que enseñar todos esos cuadros”, le dije yo con interés. Me confesó que adoraba a Van Gogh, Cézanne y Monet, y a todos los impresionistas franceses. “Y tú ¿qué? ¿Sobre qué escribes?”. Me quedé sin palabras. “Sobre todo”, dije. Se hizo un silencio. “Sobre nada”, subsané. “Si se escribe sobre todo también se escribe sobre nada. El todo y la nada están muy próximos. Supongo que a mí también me pasa con la pintura. La vida también es un poco así. A veces todo. A veces nada”.
Yo he dedicado toda mi vida a la escritura y no he ganado ni un duro con ella. Tampoco me importa. Gracias a Dios nunca me ha faltado un plato de comida y un colchón donde dormir. Siempre me he sabido buscar la vida. Y, ¿qué te digo? La Literatura es mi gran pasión. Desde joven. Y me ha dado tantísimo que no lo cambio por nada del mundo. Era mi terapia. No te imaginas las lágrimas que he vertido sobre el papel escribiendo poemas. Que hasta se emborronaba la tinta y se mojaba el papel. Y aún las derramo. Ayer mismo. Que me dio por acordarme de mi padre. Y le escribí un poema que me partió en dos. Ya me queda poco para reunirme con él. Cosas de vieja. No me hagas mucho caso. A veces no digo nada más que tonterías. Pero sí. Cuanta terapia he hecho escribiendo y el dineral en psicólogos que me he ahorrado. ¿Tú no escribes? Graham Greene se preguntaba cómo se las apañaban los que no escriben, o los que no pintan, o los que no componen música, para escapar de la locura, de la melancolía, del terror pánico inherente a la condición humana. La vida es dura. Eso no creo que lo dude nadie. Y hay que buscar maneras de evadirte o de comprender las cosas que no se pueden comprender. Yo hay tantas cosas que nunca voy a entender. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Estábamos en el verano del 69 en San José. 41 añitos la menda. Un figurín. Mira que barriga ahora. Juventud divino tesoro. Ya no soy ni mi sombra. Qué pena los años. Si es que nos comen. Y parece que fue ayer. Sigo contándote que me disperso.
Antes de comer dimos un paseo por San José. Encontramos una tienda que exhibía en su escaparate gafas de sol. “¿Vemos si hay alguna que nos quede bien y esté a buen precio?”, dijo Mercedes. “Venga”, contesté yo. La tienda vendía de todo. Cosméticos.
Sombreros. Ropa de baño. Chanclas para la playa. Un batiburrillo muy dispar. Una tienda ecléctica que adolecía de horror vacui. Decidimos comprar una sombrilla y una crema solar. Estábamos más blancas que los quesos que afanosamente hacían las mujeres de los pastores de nuestro pequeño pueblo. Pensábamos darnos un baño en la playa después de comer. Adquirimos cada una un par de gafas de sol de modelos muy distintos, pero las dos las escogimos negras. Sabíamos muy bien lo que queríamos ocultar con aquellas gafas y lo necesarias que eran para nosotras. Yo ocultaría mis sempiternas ojeras y ella sus ojos tristes. Lo insoportable es siempre lo que queda oculto. Queríamos ocultar de los demás lo que se nos hacía insostenible a nosotras.
Nos habían hablado de las sardinas a la plancha de “Casa Pepe”. Por lo visto eran famosas en la zona por lo ricas que las hacían y la calidad de la materia prima. No pudimos resistir la tentación y nos decidimos por almorzar allí. Mercedes llevaba el pelo recogido en un moño con una elegancia innata. Me recordaba a Audrey Hepburn. Yo llevaba el pelo suelto. Una melena larga con una cinta blanca en la cabeza. Cuando atravesamos el arco que flanqueaba la entrada al bar, con nuestra sombrilla azul cielo debajo del brazo, tuve la extraña sensación de ser la protagonista de una película, de ser la dueña de mi vida. Intuía que la película tenía final feliz, como las que veía en el cine del pueblo todos los domingos. Nos acomodamos en una mesa frente al mar y, aunque ninguna de las dos teníamos mucho dinero, me sentí afortunada, me sentí inmensamente rica, sentí que el mundo estaba a mis pies. Tuve la efímera sensación de ser una famosa actriz que venía de muy lejos a descansar a un paraíso y a comer sardinas a un lugar con mucho encanto. Lo mejor viene ahora. No te lo vas a creer. ¿Quieres otra taza de café?
Desde la terraza se veía el mar. Aquel día parecía una balsa de aceite. Los árboles parecían los recortables con los que se entretenían los niños. Ni una hoja se movía. Parecían pintados. Como en uno de los cuadros de Mercedes. De repente apareció un mercedes blanco gigante con las lunas tintadas de negro. Aparcó en frente del bar, junto a un aljibe. En la terraza creció un murmullo y todos nos quedamos mirando expectantes. Se bajó el conductor. Era un negro gigante con la cabeza rapada y brillante como el capó del mercedes. No estábamos acostumbrados a ver personas de color y nos impactó mucho. En frente del “Casa Pepe” había una tienda de ultramarinos de las de antes. Ya quedan pocas como esas. Allí se vendían a granel lentejas, pimienta negra en grano, café, licores, anís estrellado y hasta detergentes. La gente se arremolinó en la puerta para ver el espectáculo. Algo así no se ve todos los días. Si yo lo entiendo. Los pueblos son así. Si es comprensible. El negro llevaba un traje muy elegante y me recordó a un viejo boxeador. Se acercó y abrió la puerta de atrás. Una rubia despampanante con un moño idéntico al que llevaba Mercedes se bajó del coche. Era muy alta. Llevaba un vestido turquesa muy corto y unas gafas de sol negras que le cubrían la cara casi por completo. Lucía unas bonitas piernas que bien podría haberlas esculpido el mismísimo Miguel Ángel. El revuelo en la calle, en la terraza y en el bar fue inevitable. Mercedes y yo nos quedamos atónitas y hacíamos conjeturas acerca de la identidad de la chica mientras dábamos buena cuenta de las sardinas. Cuando la chica franqueó la puerta del “Casa Pepe” todas las miradas se clavaron en ella. No se deshizo de las gafas de sol y se acomodó en una mesa de un rincón reservado. El camarero se acercó a traernos las cervezas y le preguntamos por la chica. “Es Briggite Bardot. No me preguntéis cómo ha llegado a San José. Hay muchas cosas en la vida que no tienen explicación”. Hacía unos breves momentos yo había sentido que era ella, una famosa actriz francesa, conocida en todo el mundo, que va a parar al “Casa Pepe” para atiborrarse de sardinas y cerveza. Era incuestionable que yo no tenía los mismos ceros en la cuenta ni la misma fama que Brigitte Bardot, pero podía permitirme disfrutar de lo mismo que disfrutaba ella. Me sentía a su altura. No la envidiaba. Me tendría que envidiar ella a mí. Yo compartía las sardinas con una amiga, una mujer increíble, mientras Brigitte Bardot se comía las sardinas en silencio y sola. Nuestro dinero en esos momentos no nos diferenciaba. Te parecerá que me estoy inventando esta historia, pero te juro que la vi con mis propios ojos, a la mismísima Brigitte Bardot, el icono sexual de esa época. La mujer con la que soñaban todos los hombres del mundo comía sardinas sola en “Casa Pepe” sin quitarse las gafas de sol. Yo soy escritora, sigo escribiendo a mi edad y, si algo tengo claro, es que la realidad supera la ficción. Y esta historia si la cuento nadie me va a creer. Pero ¿tú si me crees? ¿verdad?. No soy una vieja que chochea. ¿Para qué me iba yo a inventar una historia semejante?
Salimos del “Casa Pepe” con los estómagos llenos, un poco ebrias de tanta cerveza y algo impactadas por lo que habíamos presenciado. Nos parecía todo un poco irreal. Yo pensaba que estaba soñando y en cualquier momento despertaría. Mercedes arrancó el Seat 850 rojo carmesí y nos dirigimos a Genoveses, una playa muy cercana que para nosotras tenía idéntica configuración a ese paraíso que estaba en el inconsciente colectivo de todas las personas. No había mucha gente. El agua estaba transparente y muy limpia. Se veía el fondo con unos pequeños y nerviosos peces. Ni Mercedes ni yo sabíamos nadar, pero en esa playa no cubría por mucho que avanzases hacia el fondo. Estuvimos toda la tarde con nuestros trajes de baño dentro del mar. La temperatura del agua era muy agradable. Al final de la tarde nos salimos del agua, nos secamos y nos tendimos al sol con nuestras gafas de sol puestas. Contemplamos la puesta de sol hasta que el último rayo de sol desapareció. ¡Menudo espectáculo, niña! Yo no había visto nada igual. El cielo teñido de ocres, malvas, rosáceos, anaranjados, rojizos, violetas. Unas tímidas nubes al fondo por donde se colocan algunos rayos de sol. Parecía que Dios se iba presentar allí mismo con toda su solemnidad y nos iba a mandar un mensaje divino a Mercedes y a mí.
Esa misma noche me pareció que los ojos de Mercedes estaban menos tristes. Fue idea suya poner “Yesterday” de los Beatles y el resultado fue inevitable. Nos confesamos todo lo que nos quemaba por dentro sentadas a la mesa de aquella cocina. La cocina era el lugar ideal para las confidencias en plena madrugada. En aquella mala racha las dos dormíamos con somníferos y a veces no conciliábamos el sueño en toda la noche. Rebaños con miles de ovejas paseaban por nuestros dormitorios a la noche y por las calles de nuestro pueblo de día. Esta nueva intimidad en nuestras vacaciones en un pueblo pesquero de costa nos unió y afianzó nuestra relación. Hasta entonces éramos solo vecinas y apenas sabíamos la una de la otra. Algo tímidas. Ahora estaba germinando la semilla de una nueva amistad. Las dos habíamos perdido al amor de nuestra vida. Nos mostramos la una a la otra las fotos de aquella época dorada nuestra. Las guardábamos celosamente en nuestra cartera y se nos encogía el corazón al mirarlas. Todo eso estaba ahora lejos de aquel mar que se escuchaba desde el apartamento, pero había dejado huella.
“Fumamos demasiado”, aseguré yo, prendiendo un cigarrillo rubio. Ella fumaba negro, yo rubio. Se pintaba los labios, yo solo los ojos. Me llevaba más de veinte años. Las dos éramos solteras. Ambas teníamos el corazón seco de tanto amar. Mientras las notas de “Yesterday” nos arañaban el corazón, mientras los recuerdos poblaban las sombras y se hacían más vívidos, Mercedes me lo contó todo. Perdió a su único novio en un accidente de tráfico. El asfalto se lo arrebató. No pudo rehacer su vida con nadie más. Nunca pudo olvidarlo ni sustituirlo. Me hubiera gustado preguntarle si se hubiera casado con él y si habría querido tener hijos. No lo hice. Supuse que era una pregunta demasiado peliaguda. Y tampoco quería que pensase que yo era una chafardera. Tú me entiendes ¿no? A mí se me había gastado el amor de tanto usarlo, como más tarde pregonaba Rocío Jurado. ¿A ti te gusta la Jurado?
Como ella, yo solo había tenido un único novio en toda mi vida. Otra cosa más que teníamos en común. Como consecuencia a mi ruptura sentimental yo había dejado de creer en el amor para toda la vida. Algo políticamente muy incorrecto para esos tiempos. Fíjate tú ahora, el divorcio está a la orden del día, cariño, pero en aquella época eso no lo pensaba nadie y si lo pensaba alguien no lo decía. Ni ella ni yo éramos como el resto. Seguía creyendo en el amor como motor de mi vida y del mundo. Pero en el amor fraternal. El amor de pareja para mí tenía fecha de caducidad como los yogures. No aguantaba la eternidad. Ni tan siquiera una vida entera de dos personas que se aman. Yo pensaba que, mientras dura, el amor sí es eterno. Luego se convierte en otra cosa. En complicidad, en compromiso. En otras cosas. Pero se pierde la pasión y las mariposas en el estómago. Eso no lo soporta el paso del tiempo. Yo me negaba en rotundo a renunciar a las mariposas. Quizá por eso sigo sola. Supongo que mi libertad no hay hombre que la soporte. Y nunca estuve dispuesta a renunciar a ella. En aquellos tiempos la mujer que se casaba se entregaba en cuerpo y alma al marido y se olvidaba de ella misma. Tenías que pedirle permiso a tu marido para hacer esto o lo otro. Para viajar, para ir al bar, para ir al cine, para ir a una fiesta o hablar con un hombre. Las cosas eran así. O lo tomabas o lo dejabas. Y yo lo dejé. A mi novio. No quería esa vida. Yo quería escribir, viajar, ir al cine, a muchas fiestas, tomarme un café sola en el bar o una cerveza, tener amigos. En definitiva, ser libre. Elegí la libertad y tuve que aceptar la soledad. Venía en el lote. En nuestro pueblo había muchas parejas de ancianos. A veces algunos se cogían de la mano. Se me escapaba un suspiro del alma con aquella estampa. Suspiraba de añoranza y melancolía. Sentía que para mí estaba vedado aquel posible futuro, pero no podía echarle la culpa a nadie ni cambiar mi manera de pensar. “Las cosas son como son y punto”, me decía a mí misma. Con el tiempo fui resignándome a ese futuro que, de alguna manera, intuía que me esperaba. No me equivoqué mucho. Decía Sócrates que solo hay que observar a una persona para adivinar su futuro. Mírame. No me equivoqué ni un ápice.
Sentadas a la mesa de nuestra cocina, porque ya era casi nuestra, la última noche nos pasamos con las cervezas y nos emborrachamos. Estuvimos riendo toda la noche. Nos reíamos por tonterías. A pesar de que se terminaban nuestras vacaciones parecía que la noche era eterna y estábamos de muy buen humor. Estuvimos bailando sin parar y elegimos las canciones más alegres de los vinilos que teníamos. De vez en cuando nos faltaba el resuello y teníamos que sentarnos. Yo tengo que reconocer que me quedé atrapada en la música de aquella época. No me gusta la música actual. Me produce dolor de cabeza y no la entiendo. Ya no se hace música como en los 60 o yo soy muy vieja. Cuando recogimos la cocina ella afirmó: “Es tarde ya. Deberíamos dormir algo. Mañana c’est fini las vacaciones”. Tenía restos de pintalabios rojo pasión en sus labios. El color se había difuminado y le daba un aire de foto en sepia. De repente caí en la cuenta: “Qué pena no llevarnos ni una foto de recuerdo”. Ella abrió mucho los ojos en actitud de asombro declarando con rotundidad: “Eso tiene arreglo”. Desapareció unos breves momentos y apareció con una polaroid. “Casi se me olvida que la eché en la maleta. No sé dónde tengo la cabeza”, se disculpó. Ella manifestó: “Tenemos que salir juntas sí o sí”. Y entonces, como hace una semana vi en “Thelma y Louise”, alargó el brazo con la polaroid en la mano derecha mientras sonreía con sus finos labios. “Por favor, sonríe, que se nos vea felices”, me dijo. Y disparó. La foto aún la tengo. Luego te la busco. Sale hasta la cenefa del alicatado de la cocina. Ella con sus labios descoloridos y yo con mi raya de los ojos difuminada parecíamos felices y, en realidad, lo fuimos, al menos en aquellas vacaciones improvisadas. “El último cigarro y nos acostamos”, declaró. Ninguna de las dos teníamos ganas de irnos a la cama ni de que pasase el tiempo y llegase el día siguiente.
Pusimos la radio del tocadiscos. Era un 17 de Agosto. Lo recuerdo muy bien. Escuchamos atónitas la noticia. En el poblado de Bethel en Nueva York estaba desarrollándose el festival de Woodstock. Yo aún no era consciente de la repercusión que tendría aquello. Fíjate que aún hoy se habla de ese acontecimiento y nosotras lo escuchamos por la radio en aquella cocina. ¿No te parece increíble? Lo era, sin duda. A mí aún se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Todos esos hippies en contra de la guerra del Vietnam. De fábula. Las guerras son horribles, en eso estarás de acuerdo conmigo. Ahora tenemos todo esto de la guerra del Golfo. Me produce tanta tristeza. En la guerra no hay vencedores. Todos perdemos. Una pena, la verdad. Ya me dirás tú a mí. A finales del siglo XX. En el año 1991 y aún con las malditas guerras. ¿Cómo es el ser humano, niña? Yo nunca lo voy a poder entender, la verdad. ¿Para qué tanta ambición? Pero si al final vamos todos al mismo sitio. A comer tierra. Un festín para los gusanos. Y mientras, tanta gente sufriendo por culpa de la ambición de unos pocos. Un buen potaje les hace falta comerse. Y una buena colleja. A ver si aprenden de una vez. Que pasan y pasan los años e ídem del lienzo. Qué manía les tengo. Yo y todo el mundo. Si es que hables con quien hables te da la razón. Si es que no se sostiene. La lógica cae por su propio peso. Si son solo unos pocos. Si los demás somos más. Pero claro, mandan ellos. No hay nada que hacer. O eso creemos. Más bien eso nos hacen creer. Que nos tienen engañados. Mentira tras mentira. Y mientras, tanta gente sufriendo. Que no. Que no lo veo normal por muchas vueltas que le dé. Se me va el hilo. Por dónde iba. Si es que me pongo negra. Ah sí. Woodstock. Tras apagar la radio nos quedamos en silencio la una enfrente de la otra. Yo estaba muy borracha. No sé qué pensaba ella. Me atreví a decirle algo: “Me habría gustado que fueras mi madre, Mercedes”, afirmé tímidamente. A ella le resbaló una sigilosa lágrima por la mejilla. No dijo nada.
Cuando recogimos las cosas para irnos ella volvía a tener los ojos tristes. Me pregunté a qué lugar hostil volvería. Yo pensé ingenuamente que todo iba a cambiar. Que se acabarían los días y las noches solitarias para las dos. Que nunca más volveríamos a ver fotos antiguas con la desazón de lo que has perdido y nunca más volverá. Que la soledad se evaporaría. Que las olas del mar de San José se llevarían todo lo que nos dolía. Que solo usaríamos las gafas de sol para protegernos de la excesiva luz y que no tendríamos nada que ocultar. Que la esperanza sembraría nuestro futuro y que lo mejor estaba por llegar. Dios tenía otros planes. Como casi siempre que crees que todo está resuelto por fin. Dios tenía otros malditos planes. El universo me cambió todas mis respuestas.
Ahora, yo tengo la edad de Mercedes, 63 años. Aquí está la foto. ¿Ves? Se ve hasta la cenefa de las baldosas de la cocina del apartamento. Ya no hay polaroids. Qué pena ¿no? Míranos a las dos, tan felices, a la misma vez que en Woodstock los hippies colgaban margaritas de sus cabellos enmarañados. Dios me cambió todos los planes. A ella se la tragó la noche, la soledad y el asfalto. Yo ahora tengo su edad y tú podrías ser mi hija. Digo yo que sabes quién es Brigitte Bardot. ¿Habrás visto lo de Woodstock por la televisión? ¿verdad? Pues allí estábamos nosotras. El verano más impactante de mi vida. El verano que lo cambió todo. No puedo dejar de recordarla pintándose los labios de rojo pasión en el retrovisor y diciéndome:
“Nunca se sabe”.